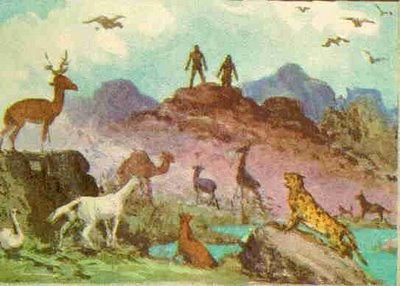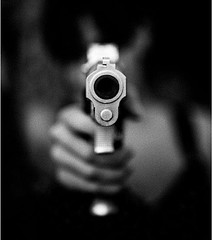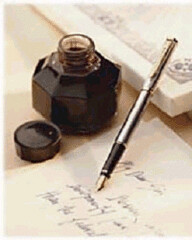Siendo estudiante en los últimos años del instituto, los de mi clase inventamos un sistema para combatir el tedio y el aburrimiento de las clases plúmbeas y soporíferas. Teníamos una “Libreta de las Paranoias” –así fue el nombre dado- para que cada cual se expresase como quisiera, haciendo una pequeña aportación artística: poemas, dibujos, viñetas de comics, divagaciones etc. Las libretas pasaban de mano en mano y se iban registrando cada una de las aportaciones. El resultado fue sorprendente, hasta tal punto que decidimos formar un grupo artístico bautizado como “Los Paranoicos”. Hicimos hasta un “Acto Generacional” que duró una noche entera, donde se leyó un Manifiesto, y que como cabría esperar, degeneró en una especie de bacanal. En homenaje a aquellas locuras de juventud voy a crear esta página para que quién así lo desee deleite a la comunidad internauta con alguna aportación artística original. ¡Ánimo!
In Memoriam
In Memoriam
Seguía despierto cuando la llave en la cerradura me confirmó lo que ya sospechaba: nuestro tiempo se había agotado.
Era una fría noche , el viento y el agua golpeando los cristales solo contribuían a aumentar la zozobra de las largas horas que pasé en la celda.
Gómez entró hiriendo mi oscuro y pequeño espacio. Su figura grande se recortaba en la oscuridad, apenas se intuían sus rasgos, que yo conocía de memoria. Habían sido demasiadas horas de interrogatorio, él y yo frente a frente, manteniendo aquel desigual duelo del que sólo uno podría salir vencedor .
Por supuesto yo no tenía a la suerte de mi lado y perdí la partida. Esa había sido la costumbre en los últimos tiempos, desde que “el león” cayó en desgracia y la pasma lo cogió sin darle tiempo a deshacerse de los documentos que nos comprometían a todos.
Tantos años de clandestinidad y lucha se desvanecían en un momento, por un descuido, por una mala jugada de los hados.
Maldigo esta fría luz de madrugada, que será la última que maldiga, la última que respire, la última que cale mi cuerpo antes del final.
Gómez se ha acercado hasta mi camastro y de un modo inusual sólo me ha zarandeado creyéndome dormido: ¡Vamos, despierta y levántate, que tenemos faena!
Faena, es una forma peculiar de llamar al último paseo, al último instante de vida en un hombre.
A mi memoria vuelven los recuerdos de la infancia, del primer amor, de tantos olores otoñales y gozosas primaveras, mientras con pasos cansados me conducen a la tapia del patio trasero de esta especie de cuartelillo.
No voy a derramar ninguna lágrima, y no es por falta de motivos, sino porque ya no me quedan , las he agotado en estas últimas horas que he pasado a solas, poniéndome en paz conmigo mismo.
Cierro los ojos tras la venda que me coloca Gómez mientras me susurra: Al final habéis caído todos.
El estruendo de los disparos me acompaña en mi caída al frío suelo y después la nada, el silencio, la espera.
M.P. Civantos 30/10/2010
"Melmelada de stroberry"
Cada vez soy más del norte, y me jode. Solo de vez en cuando se me remueve la sangre y siento que "debo escuchar otra vez la guitarra del barrio..." En ese viaje sanguíneo hacia el sur, me quedo atrapado con frecuencia en la frontera. No hay mejor lugar para comprender lo que supone querer ser sin dejar de ser. La esquizofrenia entre la fascinación y la identidad, entre la adaptación y la propia condición.
Tijuana
Hay un paisaje propio en las fronteras, de colores envejecidos por la nostalgia, donde se mezclan la sangre y el idioma; lo violento, lo sublime y lo ridículo. Donde el ambiente siempre esta caldeado aunque haga frío y se conjuran sin tregua los que tienen poco que perder. Hay algo en ellas mucho más potente que la vida: La supervivencia. Por eso me gustan.
La última vez que pude apreciar un paisaje realmente fronterizo fue en el área de fumadores del aeropuerto de Miami. Todos fumábamos de forma enfermiza con ansiedad acumulada por el largo viaje, en un recinto acotado y sucio desde donde se podía divisar sin dificultad la promesa de un mundo mucho mejor. Mientras, un tipo con aspecto de sicario escupía en el suelo mostrando, orgulloso, los reflejos de sus dientes de oro y el brillo de sus botas de piel de serpiente.


Miraban sin disimulo a una mujer de rasgos boricuas, vestida con botas de tacón fino, un abrigo de piel y unos ojos negros inabarcables. Incluso en aquel bohío pestilente y miserable era posible la belleza.
La chica se dejaba mirar, sin que esto le produjera aparentemente incomodidad alguna, y continuaba fumando de forma pausada y elegante.
La chica se dejaba mirar, sin que esto le produjera aparentemente incomodidad alguna, y continuaba fumando de forma pausada y elegante.
Cuando continuamos el viaje, ya ubicados en los asientos correspondientes del avión, pude localizar a estos dos personajes un par de filas más alante. La mujer de las botas de tacón fino viajaba con su mamá y le hablaba en una jerga totalmente incomprensible. Cuando trajeron la comida le ofreció, en voz alta, un poco de "melmelada de estroberry". Todos lo escuchamos.
El hombre de los dientes de oro, sentado al otro lado del pasillo, continuaba mirándola desde el fondo inescrutable de sus gafas oscuras, probablemente soñando una noche con ella en cualquier cantina de Tijuana o de San Juan, escuchando cualquiera de esas canciones para sicarios y mujeres de ojos negros. Imaginando besos con sabor a pólvora y a tabasco con un poco de ketchup y de carmín, con regusto, por supuesto, a "melmelada de estroberry".
Pruébala “helmano”.
“Debo escuchar otra vez la guitarra del barrio...” : Silvio Rodríguez
Antonio Tapia Gómez 23/10/ 2010
La Piedra
Extraño. Ocurrió todo tan despacio que pude percatarme de las distintas etapas de aquella progresión ascendente, imparable. Fue al rayar el alba. Hacía frío esta mañana. Primero fue el andar pausado, tranquilo. A mi espalda ronroneaba la camioneta del reparto de leche; al frente: la casa, mi mujer observándome desde la ventana, aún a medio vestir. Sentí el pie que tropezaba con una piedra; el no querer avanzar. Luego vino el vacío bajo el cuerpo. Por un momento creí que el mundo seguiría velozmente dando vueltas y que, cuando cayera, ya no estaría en mi jardín. ¿Por qué no se movió la piedra? Debe de estar muy profunda. Caí como un peso muerto y a mi alrededor se alzó una mínima polvareda. Maldije para mis adentros y maldije a la jodida piedra. La leche desaparecía, absorbida por la tierra seca, y yo la observaba impotente; tendido boca abajo. ¡Imbécil Me pregunto por qué, luego, cuando me levanté furioso, cuando le di tal patada a la piedra. ¿Por qué no se movió? Debe de estar muy profunda. No sé... Mañana es sábado. Tendré tiempo para observar la dichosa piedra, ¿¡observar!? Valiente gilipollas. Estoy tonto. Bueno, dejémoslo estar. Es hora de dormir.
Extraño. Lo encuentro raro. Ayer se pasó todo el día en el jardín. No sé pero desde la caída del viernes parece que no se encuentra bien. Dicen que algunas veces la hemorragia es interna. A lo mejor hay que ir al médico. Estuvo cavando cerca de donde cayó. Debió de perder algo. Todo el día de rodillas, excavando como un perro asqueroso. ¡Y con las manos! ¡Como si no tuviésemos herramientas! ¡Toda la ropa sucia! La misma ropa que yo tendré que lavar luego... ¡Claro! Y se lo dije, comiendo. Le dije que se estaba poniendo perdido, que parecía un albañil en un día de tormenta. Pero no creo que me oyera. Dijo algo sobre que la sacaría, que no podía estar muy profunda. No sé qué acerca de una piedra. Quizás le convenza y mañana por la tarde vayamos al médico; aunque no creo que quiera, ¡tiene cada rareza!
La oscuridad cayó sobre la cama.
— ¿Qué haces en el jardín? ¿Al fin te has decido a plantar el césped?
— Mañana no podré plantar el césped... quizás otro día.
— ¿Por qué no?
— No puedo, tengo cosas que hacer en el jardín.
— ¿Para qué es ese hoyo?
— Venga, duerme, ya es tarde. Tengo sueño.
— Te has pasado todo el fin de semana cavando. ¿No puedes explicarme para qué? Arrodillado, cavan...
— ¡Duérmete, jod...! Por... por favor, duerme.
Levemente, bajo el oscuro silencio, flotó un reproche.
Tan sólo había logrado desenterrar unos centímetros —cuatro lados lisos y pulidos que se asemejaban a las puntas de un libro cerrado—, pero sus manos se habían vuelto de un tono más oscuro, negruzco. Ya no formaban parte de su cuerpo. Eran puñados de barro, de tierra y piedras que había estado extrayendo desde no recordaba cuánto tiempo.
El trabajo había sido duro, más de lo que podía haber imaginado cuando lo inició. La piedra estaba muy profunda.
La rudeza y el cansancio de la labor comenzaron a mostrarse tras la primera semana —poco antes de perder toda noción de la realidad—, cuando apareció la capa de arcilla. Entonces tuvo que emplear una pequeña azada y también más horas.
Informó de que no podría ir todos los días a la oficina. Había dado tal o cual excusa, no lo recordaba... como no recordaba tampoco si había vuelto a ir al trabajo. La vida había adquirido el aspecto frágil de un sueño y el tiempo devino en una noción tan nebulosa como imprecisa. Aunque hubo momentos en los que no ignoró que, para tratarse de una pesadilla, duraba demasiado, él siguió inmerso en aquella tarea fatigosa que se había impuesto como una obligación cotidiana.
Cavaba durante un par de horas alrededor de la piedra, procurando no golpearla, y luego dedicaba el resto del día a sacar, con sus manos, la arcilla removida, fina como la brisa.
El hoyo ya era ostensiblemente grande, pero la piedra se resistía a salir, a dejar el espacio que había habitado desde tiempo inmemorial. Como un iceberg, pero de un tono marrón oscuro, la piedra emergía unos cuarenta centímetros del suelo. Tenía la forma de un tablero de madera: plana por los cuatro costados y muy lisa, agradable al tacto, delicadamente pulida. Vista de frente recordaba la figura de un triángulo o un rombo con uno de sus vértices enterrado.
El señor del traje negro y la expresión pálida llegó un mediodía cualquiera, acompañado por un cielo gris y plomizo. Él, arrodillado ante su eterna búsqueda, paró un momento su tarea para observar —la fatiga y el sudor eran un cedazo que cribaba y embrutecía sus percepciones— aquella silueta lejana y nebulosa que cruzaba el jardín y entraba en la casa. Luego lo olvidó, si es que había llegado tan siquiera a pensar en él.
Pocos minutos después, su mujer lo obligó a entrar. En el salón, mientras miraba aquellos ojos vidriosos y aquella tez blanquecina que parecían contemplarlo con cierto pesar, al otro extremo de la mesa, oyó algo sobre que estaba despedido, que lamentándolo mucho no podían hacer otra cosa, que no había aparecido en la oficina hacía Dios sabe cuánto tiempo, que bueno, que encontraría otro trabajo, que, aunque en la oficina nadie lograba explicarse la causa de tal negligencia, siempre estarían allí para ayudarle en todo lo que le hiciera falta, que no se preocupase, que era joven todavía...
Horas después de que su mujer se sentase, abatida y temblorosa, y comenzase a golpear histéricamente la mesa, llorando y gritando, blasfemando, él, de nuevo en el jardín, arrodillado, comenzó a soñar con los ojos abiertos:
Se vio a sí mismo viejo y encorvado. Cavando incesantemente bajo la sombra de un gran peñasco, una mole imponente cuya altura sobrenatural lo cobijaba... pero aun así el trabajo todavía no había terminado. Una fuerza, algo que no conseguía explicar con nitidez lo obligaba a continuar. Tenía que extraer la piedra por completo, aunque tuviera que atravesar la esfera terrestre en pos de su origen.
Volvió en sí al sentir las primeras gotas de lluvia sobre su cabeza. Cuando la lluvia aumentó en intensidad, se resignó y regresó a la casa.
La última mañana amaneció cobijada bajo un cielo nublado y triste que, a medida que transcurrió el día, comenzó a mejorar. Así, casi a mediodía, únicamente algunas pequeñas nubes custodiaban al sol.
Él, arrodillado, se afanaba en su tarea. Presentía que pronto descubriría totalmente la piedra. Sus manos eran auténticas garras moviéndose velozmente. Sobre la piedra, lograban distinguirse unos caracteres, unas líneas y unos círculos que él, en su ceguera, no conseguía reconocer.
Antes de que su mujer sintiese aquel pinchazo en el hombro y el vuelco en el corazón;
(los dedos se separaron progresivamente, liberando la tierra que cayó sobre sus rodillas)
antes de que él, de rodillas, entre la tierra, gritase desesperadamente, intentando expulsar en vano la muerte que ya le corroía;
(la sombra de una pequeña nube había cubierto toda la casa, ocultando por un momento el sol)
justo en el mismo instante en que sintió el pasear del alacrán por su brazo, el aguijón en la carne y en su sangre y en su vida, creyó ver —como en un sueño nebuloso— su nombre grabado en la piedra, de la que ya se intuía su forma alargada y lapidaria.
José Payá Beltrán 20/09/2010
El Alfiler
Roberto Caldas luchaba como podía contra el asedio al que estaba siendo sometido por el desarrapado viejo cuya piel, negra como el betún, brillaba sudorosa bajo el implacable sol de Haití. El anciano, sin dejar de entonar una incomprensible letanía que probablemente sería un formidable argumento de venta en taino, sostenía insistentemente ante los ojos de Roberto un extraño alfiler, de unos siete centímetros de largo, que se curvaba en su extremo superior para ser rematado por una pequeña cabeza de inquietantes ojos saltones y enorme boca carente de labios que se asemejaba sin demasiada fortuna a un grotesco rostro humano. Mientras Roberto rechazaba estoicamente una y otra vez los intentos del zarrapastroso interceptor de turistas por clavar el alfiler en la solapa de su chaqueta de lino beige, Blanca, su mujer, adoptaba una postura más solidaria, trocando la repulsión que provocaba el viejo por compasión.
—Pobre hombre —dijo Blanca, compungida ante el paupérrimo aspecto del anciano—. Fíjate en su cara, en sus manos… lo menos debe tener noventa años…
—Pues tiene una tenacidad a prueba de bomba —rezongó Roberto, que seguía intentando deshacerse del viejo sin demasiado éxito—. Ya no sé qué hacer para quitármelo de encima.
—Cómpraselo —le animó Blanca, apoyando sensualmente el peso de su cuerpo en el hombro de su marido—. Harás feliz a ese viejo por el mismo precio que nos cobra el hotel por dos cervezas.
Aplastado por el argumento de su esposa, Roberto decidió ser el junco que se doblega ante el huracán. ¿Cómo decía Bruce Lee en aquel anuncio? ¡Ah, sí! Be water, my friend. Comprar tranquilidad por un par de dólares o por un puñado de gourdes le pareció en aquel momento un negocio perfecto.
—Bien, mon ami —comenzó a decir en francés—. Combien ça coute?
Por primera vez, los ojos de Roberto se encontraron con los del viejo. O aquel pobre desgraciado sufría alguna enfermedad desconocida para él o aquellos eran los ojos más mortecinos y vidriosos que Roberto había contemplado en su vida, ojos que recordaban de manera espeluznante la mirada sin vida del pescado que espera comprador sobre el sanguinolento mármol del mercado. Los dedos del viejo, dolorosamente esculpidos por su vieja compañera la artritis, consiguieron ensartar al fin el alfiler en la solapa de la chaqueta de Roberto. Sin saber muy bien cuánto pagarle, éste sacó del bolsillo un billete de doscientos cincuenta gourdes que el anciano ignoró como si estuviera ciego.
—Cójalos —le instó Roberto—. Son para usted.
El anciano rechazó el dinero con aspavientos y, arrastrando los pies, desapareció como alma en pena por la calle solitaria, dejando al matrimonio estupefacto, incapaces de entender nada.
—¿Quería hacerme un regalo? —se preguntó en voz alta Roberto, que aún sostenía el billete de doscientos cincuenta gourdes en la mano—. ¿Sólo quería hacerme un regalo?
—Eso parece —dijo Blanca sin dejar de mirar hacia la esquina por la que había desaparecido el anciano—. Pobre hombre, debe estar mal de la cabeza…
Roberto se quitó el alfiler de la solapa y lo examinó de cerca, enfrentándose cara a cara con el diminuto e inexpresivo rostro que lo coronaba:
—Tampoco es tan… horroroso —decidió tras inspeccionarlo durante unos segundos.
Blanca soltó una carcajada:
—Es peor que horroroso —sentenció, silabeando la palabra—. Fíjate en los ojos de esa cosa: son parecidos a los del viejo.
Roberto sonrió y rodeó con sus brazos a su esposa. La amaba inmensamente. Ni diez años de matrimonio habían sido capaces de empañar la admiración que sentía por aquella preciosa mujer de cabello rubio y rizado, de proporciones dignas de adornar las paredes de un taller mecánico y poseedora de una inteligencia que la había llevado a dirigir el departamento comercial de una prestigiosa distribuidora de productos informáticos. Sólo otra mujer estaba por encima de ella en el pódium de sus afectos: su hija Cintia, de ocho años, que se había quedado a regañadientes en casa de sus abuelos paternos sobornada por la promesa de un cargamento de regalos.
—¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a salir de esta calle de mala muerte y daremos una vuelta por el paseo marítimo; allí tomaremos un aperitivo y luego devoraremos un par de esos monstruos marinos acorazados que tanto te gustan.
—¿Langosta o bogavante? —preguntó Blanca, poniendo los ojos en blanco.
—Lo que la señora elija —concedió Roberto, imitando el ridículo acento francés de los maîtres del celuloide—. Si quiere uno de cada, parfait pour moi.
—Monsieur: esa es una oferta que no puedo rechazar.
—Pues entonces, ¿a qué estamos esperando?
Roberto y Blanca dieron media vuelta y abandonaron la solitaria calle para encaminar sus pasos hacia la zona turística de primera línea de playa. No volvieron a recordar el episodio del anciano durante todo el viaje. De hecho, el alfiler quedó olvidado en la solapa de la chaqueta de lino, como a veces quedan olvidadas las banderitas adhesivas que nos pegan el día de la Cruz Roja o los coloridos lazos luchadores contra el sida, contra el cáncer, contra el terrorismo o contra lo que sea que toque ese día.
Aquel viaje fue una segunda luna de miel para la pareja. Ambos disfrutaron de la playa, de paisajes exóticos y de veladas maravillosas a la luz de las velas a la orilla del mar. Durante aquellos diez días, Roberto y Blanca tuvieron más sexo que en los últimos seis meses. Un paraíso con fecha de caducidad que dejaron atrás con el único consuelo de volver a abrazar a su pequeña hija Cintia.
* * *
En cuanto sonó el portero automático de la casa de los abuelos, Cintia tomó la puerta como si fuera de su absoluta propiedad. La niña estaba preparada: llevaba tres horas de guardia en el recibidor. Nada más ver a sus padres en el descansillo, saltó a los brazos de Blanca y luego a los de Roberto, bombardeándoles con preguntas y espiando los bultos que traían esperando descubrir cuál de ellos escondía regalos. Tras el típico intercambio de preguntas intranscendentes que se produce en estas ocasiones entre adultos, los Caldas regresaron por fin a casa, donde aspiraron el aire a cerrado como si de brisa alpina se tratase.
Cintia no pudo esperar a que Blanca deshiciera el equipaje y optó por iniciar ella misma el saqueo de maletas y bolsas: camisetas, muñecos y un sinfín de chucherías conformaron el suculento botín. Una vez finalizado el episodio de la recolección de presentes, Blanca acometió la tediosa tarea de deshacer las maletas, inevitable y desagradecido epílogo de cualquier viaje.
—¿Te ayudo, mamá?
Desde la puerta del dormitorio, Cintia observaba a su madre organizando sobre la cama de matrimonio las prendas que acabarían en la lavadora y las que sólo necesitaban un planchado. Con una dulce sonrisa, Blanca aceptó la oferta de su hija:
—Por supuesto, cielo. ¿Por qué no me ayudas con la ropa de papá?
Cintia se dirigió al lado opuesto de la cama donde se erguía la montaña de ropa masculina —que su padre había amontonado a la carrera antes de huir estratégicamente a la sala de estar con la excusa de revisar el correo— coronada por la chaqueta de lino beige. La niña reparó enseguida en el diminuto rostro de ojos redondos que parecía observarla desde la solapa. Aunque en un primer momento se asustó, no tardó en ser víctima de esa fascinación que ejercen los monstruos en los niños. Aprovechando que su madre no miraba, la pequeña quitó el alfiler de la solapa y obedeciendo a un inusual e irrefrenable impulso lo ocultó en su mano. Era la primera vez en su vida que Cintia hacía algo así. Fue la voz de su padre desde la sala de estar lo que le impidió replantearse aquella mala acción:
—¡Cintia, aquí tengo esa revista que recibes por correo!
—¿Las W.I.T.C.H.?
—Esa misma, cielo. Estaba en el buzón. Ven a por ella.
—Venga ve —la animó Blanca, guiñándole un ojo—. Yo acabo con esto enseguida.
Huyendo de la escena del crimen, Cintia se dirigió a la sala de estar para recoger el sobre que le tendía su padre. Trotando por el pasillo, la niña se refugió en su cuarto y sepultó el alfiler robado en el fondo del cajón de su mesita de noche, bajo un montón de papeles, lápices de colores, sobres vacíos de cromos y demás cachivaches inútiles que los niños guardan en sus dominios como oro en paño. Intentando acallar los reproches de su conciencia, Cintia se concentró en hojear el último número de las W.I.T.C.H. hasta que su madre apareció en el quicio de la puerta sacudiendo dos muñecos de trapo burdamente confeccionados por una mano infantil:
—¿Y esto, cielo? —preguntó la madre aguantando la risa a la vez que agitaba los muñecos como si fueran un mudo sonajero—. Estaban en tu maleta.
—¡Ay, se me olvidaba! —exclamó Cintia, dándose una palmada en la frente—. Es un trabajo para el cole… Tenemos que hacer unos muñecos de trapo que se parezcan a alguien —Cintia soltó una risita maléfica—. ¡Si vieras el que está haciendo Noemí! ¡Ella dice que es Pocahontas, pero está tan mal hecho y es tan feo que nos burlamos de ella y le decimos que es Cacahontas!
Blanca se echó a reír y examinó los muñecos. Uno de ellos tenía una melena larga y rubia hecha de lana, un par de tetas bastante sobredimensionadas y un proyecto de falda que determinaba el sexo femenino del espantajo. El otro era aún más minimalista, con dos ojos azules pintados con rotulador, lana negra rizada por cabello y una sonrisa dibujada de un solo trazo. Éste, sin lugar a dudas, era varón.
—¿Y estos quiénes son? —preguntó Blanca, intuyendo la respuesta de su hija.
—Papá y tú —respondió Cintia, que se adelantó a cualquier crítica pasando a la defensiva a la velocidad del rayo—. No están terminados, ¿eh? Esperé a que volvieras para que me ayudaras; a la abuela no se le dan demasiado bien estas cosas, ya sabes…
Blanca obsequió a Cintia con una de esas sonrisas que sólo una madre puede dedicarle a un hijo y le pellizcó la nariz:
—Mañana por la noche les haremos ropita decente —le prometió, dejando los muñecos sobre la cama—. Veré si encuentro algo viejo en el armario para vestirlos, ¿te parece bien?
—¡Me parece chupi!
—Pues ahora, acuéstate —Blanca rubricó la orden con un beso—. ¡Mañana toca currar duro!
* * *
Como profetizó Blanca, el día siguiente fue un día duro, sobre todo para Roberto y para ella, que tuvieron que ponerse al corriente de todo tras diez días de ausencia a la par que luchaban por no sucumbir a los síntomas del síndrome postvacacional. La jornada de Roberto se prolongó inesperadamente al tener que asistir, junto a su jefe, a una cena de trabajo con unos inversores franceses recién llegados de París. Blanca, por su parte, se sintió afortunada al poder escapar de la oficina poco antes de las seis de la tarde, aunque de todas formas, no iba a haber piedad para ella: nada más llegar a casa, una Cintia rebosante de energía la asaltó esgrimiendo los alter egos de trapo de sus padres como si éstos fueran unas maracas.
Blanca se conformó con cinco escasos minutos de descanso en los que sustituyó los zapatos de tacón y la falda por las zapatillas y el chándal, para luego sentarse en la mesa del comedor junto a Cintia, que la esperaba impaciente. Sobre la superficie de madera, un par de vetustas camisas, un vestido antiguo y una corbata vieja esperaban ser recicladas en versiones en miniatura de las mismas, para así cubrir las asexuadas vergüenzas de las efigies de Roberto y Blanca.
—¡Convirtamos a estos mamarrachos en estrellas de Hollywood! —exclamó Blanca, como si aquello fuera el proyecto más importante de su carrera.
Madre e hija trabajaron hasta bien pasada la medianoche, permitiéndose sólo un receso de menos de media hora para la cena. Roberto llegó poco antes de las doce, besó a su esposa y a su hija con aire cansado y tras desearles buenas noches, se fue directamente a la cama.
—Creo que esto ya está —dijo al fin Blanca, cerca de la una de la madrugada, contemplando con orgullo la mejora experimentada por los peleles.
—¡Guau!
Ahora, el muñeco que representaba a Blanca lucía un vestido verde esmeralda sacado de un modelito pasado de moda rescatado del fondo más recóndito del armario. El pelo rubio de lana, bastante mejorado por las hábiles manos de Blanca, había sido peinado hacia atrás, y los pies, parecidos a muñones, habían sido calzados con recortes de cartulina negra que imitaban zapatos de mujer. El mini Roberto había quedado mucho más conseguido: Blanca había logrado confeccionarle una americana bastante resultona y una corbata de seda roja que daba un toque de color a la austeridad del traje.
—¿Para cuando tienes que entregarlos? —le preguntó su madre.
—¡Mañana mismo! —respondió la niña, admirando una vez más el trabajo de su madre—. ¿Puedo decirle a la seño que me ayudaste?
—Vale, cielo, pero di que sólo te ayudé un poquito. ¿De acuerdo?
Cintia guiñó a su madre. Una mentirijilla de vez en cuando no hacía daño a nadie.
—¡De acuerdo!
A la mañana siguiente, Roberto entró en la cocina mientras su esposa y su hija desayunaban. Como de costumbre, iba vestido impecablemente con un costoso traje de marca y una elegante corbata de seda italiana, ésta adornada con un pisacorbatas dorado.
—Perdonad que no os acompañe —se disculpó—, pero tengo que irme ya. Espero que los franceses se marchen hoy —gruñó—. No me apetece tener que comer fuera de nuevo.
Cintia se fijó en el adorno de oro que su padre llevaba prendido en la corbata, y entonces se le ocurrió una idea para mejorar aún más su muñeco. Sin que nadie se diera cuenta, sacó el alfiler que ocultaba en el cajón de su mesita de noche y lo guardó en la mochila, junto con los libros y el resto del material escolar. No iba a descubrir su delito delante de su madre, así que esperó a que ésta se despidiera de ella en la puerta del colegio para atravesar la corbata con el alfiler, clavándola en el pecho del muñeco. Perfecto: la punta no sobresalía por ningún sitio, y la corbata lucía ahora la cabeza de ojos saltones a modo de ornato. Un detalle de lujo para el magnífico trabajo de su madre.
Pocos minutos más tarde, en mitad de una reunión, Roberto sintió un dolor agudo en el pecho que provocó que las sonrisas de su jefe y de los inversores franceses fueran sustituidas por expresiones desencajadas de alarma. Roberto, que se había levantado de su silla como accionado por un resorte, no pudo dar más de dos pasos antes de caer de bruces sobre la moqueta de la sala de reuniones. Lo último que oyó fue la voz desesperada de alguien pidiendo una ambulancia a gritos. Después de eso, todo se volvió negro para él.
* * *
Blanca tuvo que tragarse muchos sollozos mientras le explicaba a su hija, omitiendo innecesarios y dolorosos detalles, que su papá se había ido al cielo. Cintia, que aún no había digerido en su totalidad la trascendencia del suceso, apoyó la cabeza en el pecho de su madre y vertió lágrimas que humedecieron el vestido negro que ésta eligió para el entierro. Blanca no paraba de darle vueltas a la muerte súbita de su marido. ¿Por qué él? Roberto no pertenecía a ningún grupo de riesgo: no tenía sobrepeso, practicaba deporte regularmente, llevaba una dieta variada, no fumaba y bebía de higos a brevas. ¿Por qué su corazón se paró tan de repente? ¿Por qué ahora, Dios, por qué ahora que todo iba mejor que nunca?
—Mamá… me gustaría que papá se llevase una cosa con él.
Sin añadir palabra, la niña se dirigió a su cuarto. Blanca hacía esfuerzos sobrehumanos por no romper a llorar: las lágrimas no ayudarían a su pequeña. Por fin, Cintia regresó a la sala de estar con el muñeco de trapo que representaba a Roberto:
—La señorita me puso un sobresaliente, ¿sabes? —dijo Cintia, mirando al suelo y sorbiendo los mocos—. ¿Crees que a papá le hará ilusión llevárselo? Le hará compañía…
Blanca no pudo aguantar más y rompió a llorar, fundiéndose con su hija en un abrazo. Laura, la vecina de confianza que solía tener llave de casa y que se había ofrecido gentilmente a quedarse con Cintia hasta que su madre regresara del entierro, le recordó a Blanca que ya eran casi las cinco y media. Ésta asintió con la cabeza, besó la frente de la niña y desapareció por la puerta de la calle. Una vez a solas con la cría, Laura advirtió que ésta escondía algo en su mano:
—¿Qué llevas ahí, Cintia?
—Nada —respondió cabizbaja—. Cosas mías. Voy a mi cuarto, quiero estar sola…
Antes de tenderse boca abajo en su cama a llorar, Cintia volvió a guardar el alfiler en el fondo del cajón de su mesita de noche. Laura, la vecina, puso la tele en la sala de estar para intentar distraer su atención del desgarrador llanto que le llegaba desde el dormitorio de la niña. Laura subió el volumen para acallar los sollozos. Si la pequeña deseaba estar sola, hágase su voluntad.
Laura se concentró en el programa de televisión, repitiéndose que Dios era injusto.
* * *
Una vez finalizado el entierro, el nicho que contenía el ataúd con los restos mortales de Roberto fue cerrado con una losa provisional hasta que el marmolista tuviera lista la lápida definitiva. Una hora después del sepelio, el cementerio cerró sus puertas y quedó desierto. Nadie oyó los alaridos de Roberto, ni mucho menos los golpes que propinó a la tapa del cajón de madera en el que había despertado. En uno de sus histéricos manoteos, Roberto se quitó de encima el muñeco de trapo, sin saber realmente qué demonios era aquello. Sumido en una absoluta y asfixiante oscuridad, Roberto consumió el poco aire que le quedaba en desesperadas bocanadas, hasta agotar la última gota de oxígeno. Con los ojos en blanco y una expresión de angustia indescriptible, Roberto murió por segunda vez.
* * *
Esa misma noche, una vez que Laura se hubo marchado, Blanca se quedó dormida en el sofá, ayudada por una buena dosis de calmantes que una médico amiga había tenido la misericordia de facilitarle sin receta. Cintia, que no había sido capaz de pegar ojo, se levantó de la cama y se dirigió hacia la sala de estar donde su madre yacía dormida. Dios, qué guapa estaba con aquella cola de caballo y sus preciosos ojos cerrados, soñando quizá que su papá seguía con ellos, vivo y rebosante de esa felicidad que le iluminaba el rostro. La niña sostenía en su mano izquierda la muñeca que representaba a su madre y en la derecha el alfiler que había adornado la corbata del que había representado a Roberto. Con gestos lentos, Cintia peinó el cabello de lana hasta imitar el peinado de su madre, para seguidamente clavar el alfiler en la cabeza de trapo, sujetando así la cola de caballo.
—Ahora sí que está guapa tu muñeca, mamá —le susurró Cintia a su madre al oído, dejando la muñeca a su lado, en el sofá. Después de darle a Blanca un ligero beso para no despertarla, la niña regresó a su cama, donde se quedó dormida inmediatamente.
* * *
Eran poco más de las ocho de la mañana cuando Laura, con el corazón a punto de salírsele por la boca, tuvo que irrumpir en el domicilio de los Caldas alertada por los desesperados alaridos de Cintia. La niña se encontraba sentada en el suelo de la sala de estar, abrazada a la muñeca de trapo y gritando sin parar. A pocos metros del sofá, tumbada boca abajo sobre la alfombra, se encontraba el cuerpo inerte de Blanca, cuyas manos se aferraban a la parte trasera de su cabeza en una postura que Laura describiría más tarde como atroz. Al intentar reanimarla, Laura comprobó que el rostro de su amiga estaba congelado en un rictus de dolor inenarrable. Temiéndose lo peor, la vecina llamó al servicio de urgencia, que llegó raudo sólo para certificar la muerte de Blanca. Derrumbándose en el sofá, Laura no podía dar crédito al terrible drama del que estaba siendo actriz secundaria. Cintia, interrogada amablemente por uno de los médicos, guardaba silencio en estado de shock, sin dejar de abrazar la muñeca de su madre.
Aquella noche, en casa de sus abuelos, Cintia arrancó el alfiler de la cabeza de la muñeca de trapo y lo guardó en el cajón más abarrotado del aparador del salón. A partir de ahora, la casa de sus abuelos sería su casa, donde crecería añorando el amor de unos padres que la habían dejado sola de manera tan repentina. Una casa que no era la suya, donde se sentiría triste durante muchos años.
Justo en aquel momento, una chirriante sierra radial se aproximaba a la frente de Blanca en la sala de autopsias del hospital forense. Aunque Blanca sintió por un instante el terrible dolor que le provocó la cuchilla al cortarle el cráneo, su muerte fue mucho más rápida que la de su marido. Por suerte para ella, no sufrió cuando le rompieron el esternón y la abrieron en canal para sacarle los órganos.
El forense jamás sospechó que aquella noche había practicado una autopsia a una mujer viva.
Alberto Martínez Caliani ("Paranoico" auténtico) 19/10/2010
Edwina Dawson es una sexagenaria menuda y flaca, que vive en una de esas viejas casitas con porche y jardín trasero, que todavía se conservan en Londres. Viste desde su adolescencia, allá por los sesenta del pasado siglo, el mismo tipo de ropa, y luce en su cabecita el cardado usado en aquellos tiempos. Fuma un paquete de John Player Special diario y bebe, en cantidades ingentes, ginebra de la misma marca que consumiera la ya fallecida reina Madre, así que en vista del buen resultado que obtuvo ella, es probable que Edwina viva hasta la centuria en prefecto estado de revista.
La señora Dawson es una amante incondicional de los gatos, cada noche, alimenta a la miríada de felinos que acuden a su puerta siempre a la misma hora. Los inquietos e imaginativos muchachos del barrio la espían, porque afirman que los gatos que la rodean maullando y rozándose con sus piernas, no son tales, sino amantes, coleccionados a lo largo de su vida y a los que ha ido transformando en felinos callejeros cuando se cansaba de ellos o cuando, ilusos, pretendían dejarla.
Edwina vive completamente sola, o eso es lo que creen los que la conocen, así que cuando alguien le pregunta sino tiene algún familiar para que la acompañe, o alguna amiga con la que compartir esa casa tan grande, se limita a sonreír con picardía y decir de forma enigmática:
- No, no vivo sola, tengo mucha compañía.
Y mientras su interlocutor la mira con conmiseración, empieza a enumerar lo que se supone le hace compañía:
- Está el Sr. Dawson (más bien las cenizas del difunto Sr. Dawson, en realidad). Está John...
- ¿Qué John?
- Lenon, por supuesto. (Contesta ella sin un ápice de duda).
- Pero usted sabe que Lenon está muerto, ¿verdad?.
- Pues claro, querida. Pero estar muerto no significa que no visite a su vieja amiga Edwina. ¿No te conté que John y yo fuimos novios antes de que conociera a su primera esposa Cynthia?...
A Edwina le gusta presumir de haber conocido a los Beatles en sus primeros tiempos, cuando todavía Stuart Sutcliffe y Pete Best formaban parte del grupo. Tenia pruebas para demostrarlo que no dudaba en mostrar a la primera oportunidad que se le presentaba.
Que Lenon había sido su boyfriend, bueno, quizá era un poco exagerar, su relación con él se había limitado a perseguirlo como si fuera su sombra, se sentía fascinada por su aire de chico inconformista y retraído, y a un par de polvos rápidos en los lavabos de uno de los garitos en los que solían tocar. Así que a sabiendas de que nadie podrá contradecirla, Edwina fantasea ante el que la quiera escuchar,
Pero la señora Dawson guarda otros secretos que no puede contar, así que en lugar de seguir hablando muestra una expresión curiosa de niña traviesa y emite una risita enigmática, porque Edwina Dawson tiene más compañía de la que confiesa.
Cuando regresa a casa la saluda el señor Dawson que, a pesar de que la urna con sus cenizas esté sobre una mesita-librería del salón, se encuentra sentado sobre su sillón favorito fumando su pipa de tabaco aromático.
- Querido la muerte te sienta tan bien. Le contesta con tono cariñoso.
Después se dirige a su precioso jardín trasero donde cuida con esmero sus plantas y sus hermosas flores, sin parar de hablar saluda a cada uno de sus parterres donde descansan sus otros acompañantes. Porque... Edwina Dawson no es una bruja poderosa que ha convertido a sus amantes en gatos, Ewina Dawson es una mujercita menuda y de aspecto dulce que ha convertido a sus amantes en abono para sus plantas.
Asier termina de acicalarse, se despereza y se dirige hacia la ventana abierta para marchar hacia la noche en busca de peleas y amor felino. Antes de irse vuelve la cabeza hacia mí como despedida, entonces con curiosidad le pregunto: -¿no serás tú el amante de alguien convertido en gato? Se detiene un momento como meditando mi pregunta, maúlla algo que no puedo entender y sale dando un enorme y elástico salto.
Ángeles Villarreal 16/09/2010
La mujer de en medio
— ¿Oiga!, pero ¡quítese de en medio!…
— No puedo, tengo que trabajar, mi tarea es estar en medio de este pasillo.
— Pero si usted trabajaba en un banco…
— Sí, eso era antes, hasta que descubrí mi verdadera vocación. En realidad, desde siempre mi destino apuntaba a que yo fuera una mujer de en medio. Verá. Yo nací justo en medio de mi madre el jueves, 16 de julio de 1950, a las 12 y media del mediodía. O sea, en medio de un segundo, en medio de un minuto, en medio de una hora, en medio de un día, en medio de una semana, en medio de un mes, en medio de un año y en medio de un siglo.
— Usted lo que tiene que hacer es ir al psicólogo.
— Perdone, pero ahora que lo dice me gusta hablar con mi parapsicólogo desde que descubrió que yo tuve, hace siglos, otra identidad: Nací por entonces en 1500, en medio de un milenio, en la Isla de Pascua, en medio del Océano, y morí en medio de la espada de un conquistador. Pero eso fue antes, porque ahora pienso vivir muchos años y morir en mitad de una nueva era.
— Mire, señora, usted está loca.
— No señor, sólo medio loca. Circule.
La tribu sin nombre
Esta es la historia del único pueblo indio que no sufrió con la llegada de los blancos. Ese pueblo surgió de la Gran Montaña , la que alberga en su seno el lago donde nació la Luna hace muchísimo tiempo y, tras ella, las plantas, los animales y los hombres. Una corona de nieve, espesa niebla y grandes nubarrones se ciñen permanentemente sobre la cima de este lugar sagrado, prohibido a los hombres. Según la tradición, en los tiempos remotos en los que no había noche, sólo un día eterno, y todavía no existían ni plantas ni animales ni hombres, tan solo los primeros dioses, Aquel-que-camina-siempre-sobre-el-cielo fecundó en ese lago a la Tierra , que, con el nacimiento de la Luna , tuvo su primer parto. Resultó aquél un hecho trascendental pues, tras tan afortunado alumbramiento, fue ya posible que se sucedieran la noche y el día. Además eso hizo enormemente feliz a la Tierra , quien hasta entonces era un ser triste y quejumbroso, y no paraba de vomitar lava y provocar tormentas.
Tan feliz se sentía la Madre Tierra que quiso crear a los seres vivos. Empleaba para ello rayos, forjados por Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo, que lanzaba sobre las rocas. Surgió así la primera planta, cuando un rayo hizo brotar un venero que dio vida a la piedra; del rayo nació también el primer pez, al desprenderse una esquirla de una roca de alabastro y caer al fondo del lago; el primer lagarto cobró vida cuando un rayo arrancó de las rocas un pedazo de piedra alargada, que rodó por la ladera, dejando tras de sí un rastro en el polvo, tal como hacen los reptiles. De la unión del fuego y la piedra, nació también el primer pájaro, cuando un rayo cinceló un trozo de mármol convirtiéndolo en el primer huevo, del que después brotaría el primer pollo, con lo cual, queda bien claro que fue antes el huevo que el pájaro. Y de esta forma nació igualmente el primer murciélago, pues sucedió que un rayo se coló en una cueva y derribó una estalactita, uno de cuyos pedazos no cayó al suelo, sino que comenzó a volar y supo el murciélago que aquella gruta sería por siempre su morada. Finalmente, nació también la primera mujer, cuando la madre Tierra lanzó un rayo sobre un roca de cuarzo y esculpió en ella su figura, que cobró vida al limpiar el viento sus ojos de arena.
Cuando esto sucedió, acababa de amanecer y la primera mujer se acercó al lago para mirar en su superficie. Enseguida vio su reflejo y cobró conciencia de sí misma y supo que estaba sola. Mientras miraba absorta su rostro, notó que alguien se acercaba a la orilla para ponerse, como ella, frente a las aguas. Era Aquel-que-camina siempre-sobre-el-cielo, quien lucía sobre la frente una corona de plumas incandescentes de águila. Era un hombre joven, de rostro sereno y gran belleza, quien le dijo:
— Has de saber que eres la primera mujer, la semilla de la que ha de brotar toda la Humanidad. Por lo tanto, yo, tu padre, Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo, te ordeno que, a partir de ahora, hagas que tu raza se extienda sobre tu madre, la Tierra.
La primera mujer, que se veía sola, desnuda e ignorante, no pudo menos que preguntar:
— ¿Cómo he de hacerlo, si nada tengo, nada soy, nada sé y estoy sola?
Entonces, Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo le dijo que hundiera la mano en el agua para arrancar del fondo del lago un puñado de limo. Cuando la mujer hizo lo que se le pedía, el dios tomó de nuevo la palabra:
— He ahí la esencia de la que nacerá tu compañero, el primer hombre. Deja que yo seque ese barro y luego, escupe sobre él tu saliva para modelarlo. En cuanto lo hayas modelado, cobrará vida. Entonces desaparecerá el gran vacío que ahora sientes. Con él no estarás solo, aprenderéis a construir una cabaña en la que refugiaros. Durante el día, cazaréis, pescaréis y recolectaréis frutos e incluso aprenderéis a cultivar la tierra. Durante la noche, yaceréis juntos para gozar y procrear y luego descansaréis. Si hacéis cuanto os digo, pronto dispondréis de recursos sobrados para subsistir vosotros mismos y los hijos que tengáis. Cuando éstos sean los suficientes habrá finalizado vuestra misión. En ese momento volveré a reunirme con vosotros.
Tras aquellas palabras, desapareció Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo, dejando un destello dorado sobre la superficie del lago. La primera mujer hizo cuanto se le había dicho y, tal como le había asegurado Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo, se sintió muy feliz al ver que su compañera cobraba vida y todos sus temores desaparecieron.
De aquella primera pareja nacieron muchos hijos que, una vez se hicieron mayores, tuvieron su propia descendencia. El primer hombre y la primera mujer estaban muy orgullosos de su labor al ver a sus nietos corretear felices y sanos al borde del lago. Sin otra cosa que hacer, pues ya sus hijos les procuraban el sustento necesario, empleaban su tiempo en caminar por los alrededores del lago y, a menudo, se sentaban junto a sus orillas durante las horas del día, cuando el Sol brillaba en el cielo y se reflejaba en la superficie del lago, por si veían aparecer nuevamente al dios.
Una tarde quedaron dormidos al borde del agua. Cuando los primeros padres despertaron, vieron ante sí a Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo, quien los miraba desde la superficie del agua, rodeado de un bello paraje, donde todo brillaba con una luz especial y cuya contemplación era razón sobrada para embriagar todo su ser de felicidad. Permitió Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo que se deleitaran un momento con aquella visión y luego les dijo que había llegado la hora de abandonar la tierra para viajar al Mundo de la Gente Sobrenatural , donde tenían un lugar reservado junto a él. Anteriormente había llamado a las primeras plantas y a los primeros animales, que ya eran seres sobrenaturales.
En su inocencia, la primera mujer y el primer hombre le preguntaron si para llegar a ese lugar era necesario entrar en el lago, lo cual les parecía muy arriesgado, puesto que no sabían nadar. Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo no pudo evitar una carcajada ante tamaña ingenuidad y, para tranquilizarles, les dijo que aunque, efectivamente, el lugar al que iban era el que veían reflejado en el agua, el Mundo de la Gente Sobrenatural no estaba bajo el lago, es decir, en la tierra, sino en el cielo, y que el agua no era sino un espejo mágico. Luego añadió que para llegar allí, no necesitaban nada, salvo confiar en él. Una vez el miedo despareció de sus semblantes, los primeros padres se esfumaron de la tierra al tiempo que se difuminaba el reflejo del agua.
Cuando los hijos y nietos de la primera mujer y el primer hombre se dieron cuenta de la desaparición de sus progenitores, los buscaron desesperadamente por todas partes sin éxito. Los querían tanto que, cuando algunos de los hijos comenzaron a lamentarse ante la perspectiva de no volverlos a ver jamás, el desánimo cundió entre los demás y pronto toda la tribu se encontró enferma. No comían, no bebían, no trabajaban, eran incapaces de hacer cualquier cosa. Tanto fue así que en el Mundo de los Seres Sobrenaturales los padres pidieron a Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo que les permitiera hablar con sus hijos, para darles ánimos y evitar, de ese modo, su aniquilación. El dios estaba muy decepcionado con la reacción de los hombres, que le demostraban así ser criaturas mucho más débiles e imperfectas que cualquier otro ser de la Tierra. Sin embargo, tampoco quería que su obra quedara incompleta, lo que ocurriría sin duda si los hombres desaparecían, por lo que accedió a la petición, aunque poniendo una condición: Sólo podrían hablar con uno de ellos. Aunque hubieran deseado dirigirse a todos sus hijos y nietos, los primeros padres no tuvieron más remedio que aceptar.
De ese modo, una noche el primer hombre y la primera mujer se presentaron ante uno de sus hijos, Uiamot, cuando éste se hallaba cerca de lago y mientras todos los demás dormían. Comparecieron ante él refulgentes y hermosísimos, tal como son los dioses. Uiamot no podía creer lo que veía y estuvo a punto de salir huyendo, aterrorizado ante aquellas apariciones. Sin embargo, finalmente reconoció a sus padres. Estos le dijeron que debía tranquilizar a sus hermanos, sobrinos e hijos, diciéndoles que sus padres se hallaban en el cielo, desde donde velaban por ellos y sus descendientes. Pero para ello, de ahora en adelante habrían de aprender la lección y enfrentarse siempre a la vida sin temor.
Uiamot hizo lo que sus padres decían. Sus hermanos se sintieron contentos por la noticia y se acercaron al lago creyendo que serían capaces de hablar también con sus padres. Pero, aunque estuvieron esperando durante meses no consiguieron nada y, finalmente, acabaron por convencerse de que el único que podía relacionarse con la gente sobrenatural era Uiamot, quien se convirtió de este modo en el primer chamán. Uiamot siguió viendo en el espejo mágico del lago a sus padres, quienes le transmitieron muchos saberes secretos que sólo la gente sobrenatural conocía y que le ayudarían a cuidar de su gente en caso de que, de nuevo, apareciera la enfermedad. Igualmente, le enseñaron a ser un buen guerrero que se defiende con nobleza y valentía de sus enemigos. Le mostraran también las técnicas para elaborar útiles con barro, piedra o fibras vegetales, prendas de vestir, herramientas de hueso, madera e incluso metal. Todo esto transmitió Uiamot a sus parientes y éstos a sus descendientes.
Pasó el tiempo y la tribu fue creciendo a medida que llegaban las siguientes generaciones. Cuando el alimento comenzó a escasear junto al lago, algunos cazadores se aventuraron a acercarse a los bordes de la gran montaña, desde donde descubrieron, a sus pies, fértiles tierras en las que abundaba la caza y la pesca. Cuando los exploradores comunicaron al resto de la tribu su descubrimiento y, visto que era aquél un tiempo en que el hambre comenzaba a hacer estragos, todos estuvieron de acuerdo en lo conveniente que sería abandonar el lago y dirigirse a las nuevas tierras.
Enterados los primeros padres de la decisión que habían tomado sus hijos, se sintieron inquietos y transmitieron sus temores a Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo. Este los tranquilizó y les dijo que hablaran con Uiamot, para convocar a toda la tribu frente al lago. Cuando todos se habían reunido, Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo habló de este modo:
— No temáis, pues no voy a negarme a concederos lo que me pedís. Muy al contrario, he de deciros que estaba esperando que os dierais cuenta de que, tarde o temprano, habríais de abandonar este lugar, como ya lo han hecho el resto de las especies animales y vegetales, que pueblan desde hace tiempo el mundo que hay más allá de esta montaña. Sin embargo, he de advertiros que, desde el mismo momento en que lo abandonéis, el lago se convertirá en un lugar sagrado al que jamás podréis regresar, por más que os tiente esa idea, cuando en vuestro camino encontréis dificultades.
La inquietud cundió entre la multitud, pues todos se preguntaban cuál sería el futuro de la tribu. Finalmente, los murmullos se fueron apagando poco a poco, para dejar paso a un juramento con el que los hombres hicieron ver a Aquel-que-camina siempre-sobre-el cielo que aceptaban lo que se les pedía. Entonces, el gran dios volvió a hablar.
— Sé que vuestro juramento es sincero. Sin embargo, conozco bien lo débil que es la naturaleza humana y cuan fácilmente el hombre quebranta sus promesas. Por eso, he de nombrar a un guardián que se encargue de impedir que nadie regrese al lago. Para bien cumplir su misión gozará de una fuerza y una sabiduría invencibles. Habréis de venerarlo como a un gran dios, pues será él quien medie entre el Mundo de los Hombres y el Mundo de los Seres Sobrenaturales y sin él no será posible vuestra supervivencia. Además, se convertirá en vuestro guía para llegar al Mundo de los Espíritus, el lugar donde van a parar los hombres al morir. Sólo hay una persona entre vosotros que puede ser nombrado guardián del lago.
El dios señaló en ese momento a Uiamot, quien aceptó su destino, no sin pesadumbre, pues su deseo no era ser dios, sino seguir gozando de la compañía de su pueblo. Pero ni él ni los primeros hombres se negaron, pues eran tan piadosos que jamás ninguno hubiese osado desobedecer a su creador.
Pero como Uiamot no sabía cómo iba a ser posible hablar con su gente, si sobre ellos pesaba la prohibición de regresar al lago, se atrevió a preguntar al dios del cielo:
— Dios del cielo, gran señor, conozco el secreto para hablar con la Gente Sobrenatural , pero, ¿cómo podré hacerlo con mi pueblo y ellos conmigo?
Antes de que el dios respondiera, los primeros hombres vieron que una gran tormenta de mariposas se acercaba hasta ellos y los rodeaba. Eran todas de una misma clase, pues tenían en sus alas grandes ocelos blancos rodeados de un cerco negro.
— Ellas serán vuestro vínculo de unión —dijo Aquel-que-camina siempre-sobre-el-cielo. Y, sin más, desapareció.
De ese modo, la tribu pudo salir del lago para habitar las tierras que se extendían a los pies de la Gran Montaña. Uiamot vio como se perdía en la lejanía, seguida de la nube de mariposas, y lloró.
Aquellos primeros hombres son recordados todavía hoy como grandes héroes, pues siguieron con fidelidad el consejo de sus padres y se enfrentaron con valentía a los peligros que encontraron en su nuevo territorio. Jamás rompieron su promesa, sobre todo porque, cuando las dificultades hacían mella en su ánimo, una mariposa viajaba hasta la Gran Montaña , por muy lejana que estuviera y, tocando con sus patas diminutas la superficie del lago, avisaba al guardián del lago, Uiamot, el dios chamán, quien, a través del espejo del agua, sabía hablarles, darles ánimo y sabios consejos que les ayudaban siempre.
Así sucedió durante siglos. Hasta que llegó aquel funesto día, en el que los hombres sintieron que sobre ellos se ceñía un peligro muy grave. Así lo supieron cuando vieron que eran cientos las mariposas, y no una como de costumbre, las que se dirigían hacia la Gran Montaña. En efecto, al ver cómo se arremolinaban a su alrededor todos los insectos, también Uiamot tuvo la certeza de que se acercaba un gran peligro. Sin embargo, no tenía la menor idea de qué se trataba ni tampoco de cómo actuar. De este modo, se concentró en la superficie del lago, como hacía siempre, para comunicarse con la Gente Sobrenatural.
Vio que, una vez los blancos conseguían someter a los indios del sur, se lanzaban como una plaga a la conquista de las tierras frías del norte, de las grandes praderas y de las montañas. Vio que, aunque aún no estaban allí, no tardarían en llegar hasta los grandes bosques donde vivía su pueblo.
Uiamot se sintió estremecido ante estas visiones y supo que debía hacer algo para ayudar a los suyos. Se concentró de nuevo en la superficie del lago hasta que ante sus ojos aparecieron sus padres. Estos ni siquiera le dejaron abrir la boca y, tras decirle que la prohibición establecida por Aquel-que-camina-siempre-sobre-el-cielo había sido anulada, le ordenaron que, sin pérdida de tiempo, llamara a toda su gente a la Gran Montaña.
De esta forma la tribu se dirigió al lago, al lugar donde habían nacido los primeros hombres y las primeras plantas y los primeros animales. Allí, Uiamot les ordenó que se colocaran delante del lago, de modo que todos pudieran reflejarse en su superficie. Entonces, en el agua apareció el mismo paisaje que habían visto la primera mujer y el primer hombre, una visión que a todos llenó de gozo. Muy poco después, Uiamot y su gente desaparecieron.
Fue así como esta tribu perdida entró en el mundo de los seres sobrenaturales y pudo salvarse de los blancos.
Jesús Cano Henares 26/08/2010
Autorretrato con el cometa Hale-Bopp de fondo, atravesando la constelación de Perseo. Realizada en Los Canterones, Estepa (Sevilla), abril de 1997, con una cámara sobre trípode y un tiempo de exposición de 30 segundos. El cúmulo de estrellas azules de la izquierda son las famosas Pléyades. Una foto con mucha magia.
Javier Carrasco 21/08/2010
El gran Ray Charles

Hit The Road, Jack!
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
Woah Woman, oh woman, don't treat me so mean,
You're the meanest old woman that I've ever seen.
I guess if you said so
I'd have to pack my things and go. (That's right)
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
Now baby, listen baby, don't ya treat me this-a way
Cause I'll be back on my feet some day.
(Don't care if you do 'cause it's understood)
(you ain't got no money you just ain't no good.)
Well, I guess if you say so
I'd have to pack my things and go. (That's right)
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
What you say?
(Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no more, no more.)
(Hit the road Jack and don't you come back no more.)
Well
(don't you come back no more.)
Uh, what you say?
(don't you come back no more.)
I didn't understand you
(don't you come back no more.)
You can't mean that
(don't you come back no more.)
Oh, now baby, please
(don't you come back no more.)
What you tryin' to do to me?
(don't you come back no more.)
Oh, don't treat me like that
(don't you come back no more.)
Javier Carrasco 20/08/2010
Inferno

Javier Carrasco 20/08/2010
Cuatro relámpagos
No está nada mal llegar hasta los 46 años con el oficio que tengo... y viviendo en Monterrey.
Hasta hace unos minutos no me había planteado que me pudiese caducar el envase y me echara el ojo la cuatacha (1). Pero una emboscada de los hombres de Faustino Varela y con el Tano desangrándose, aquí a mi lado, reconozco que es una chingada.
Siempre tiré pa`lante y salía limpio de las balaceras, pero en esta ratonera pa` mí que se me puede atrancar el potro... ¡Hay que joderse! Hoy que no llevo puestas las botas nuevas que me regalo la Tacha.
El Tano está resoplando y ya no puede hablar. Estaba bien pálido, pero ahorita se está cogiendo un tono más verde que un jalapeño. Eso es mala señal. He asistido a esto en muchas ocasiones, tanto con los míos como con los del otro lado... Siempre hay que respetar. Lo primero es no decir pendejadas a un moribundo... Si acaso, un poco de agua, sólo se trata de acompañar. Todo es evidente y no hacen falta las palabras. En fin... Son cosas de los antiguos. Códigos viejos que ya no valen.
Ya no lucha el Tano. Tiene los ojos abiertos, pero no me ve. Ya no resopla. Esta mirando a una esquina de la habitación. ¿Que estas viendo, cuate? Dímelo, coño, me va a hacer falta. Si he llegado hasta aquí es porque siempre he sabido lo que me iba a encontrar... Igual estás ahora con alguna viejita, ¿eh, mamón?... ¿Por qué todos os guardáis lo que se ve? ¿Por qué nadie suelta prenda?
No hay tensión en este momento. No hay conflicto, todo está en orden. Solo una tranquilidad y una paz extrañas, como antes de que descargue la tormenta. Las emociones vendrán después...
Ya no respira... Le voy a cerrar los ojos, se me saltan las lágrimas. Se acabo Tanito... ¿ Te acuerdas la que liamos en Veracruz?... ¿Y en aquel cogedero (2) de Sinaloa?... !Que agarrada! Nadie podrá decir que no tuviste los ayotes (3) bien apretados, como los machos.
Estos cabrones ya no disparan. Eso es que vienen a por mí. No más les voy a sacar el culo por la ventana a estos pendejos, para que se enfurezcan. Y si puedo atinarle a alguno… mejor, no sea que me lleguen fríos y les de por hacerme cositas feas. Los prefiero enchilados.
Me acuerdo de la Tacha y de la canción que me cantaba cuando yo se la pedía en la cantina:
" ... Cántame Tacha una rancherita,
porque el recuerdo me va a matar.
Cántame Tacha, de esas bonitas,
de esas que a un hombre le hacen llorar..."(*)
...Y me hacía llorar la muy catrera... No sé... Sería cosa del mezcal.
Escucho pasos subiendo por las escaleras. Se detienen junto a la puerta... Hasta pronto Tano.
Me voy a poner en un lugar bien visible, no me voy a esconder. Y al primero que entre le vacío el cargador...
Espero que sólo sean cuatro relámpagos y después... La oscuridad.
(*) " Corrido de Tacha la teibolera"
Lila Downs
(1) Cuatacha: Muerte
(2) Cogedero: Burdel
(3) Ayotes: Testículos
Antonio Tapia Gómez 11/08/2010
Javier Carrasco 06/08/2010
Preludio
La luz del alba va despertando la ciudad, y su música peculiar sube, sube.... escala hasta el apartamento situado en la cuarta planta del edificio Victoria.
En su cama aún duerme Lucía pero por poco tiempo. Por entre los visillos entran los primeros rayos de sol y se paran en sus ojos, la acarician suavemente y va despertando...
-!Mierda! no ha sonado el despertador! esta vez sí que me van a despedir!
Como un torbellino se viste y bebe (casi quemándose) un café bien cargado.
Al salir de su casa recuerda que el coche aún no lo ha recogido del taller y que tendrá que esperar (No, si las desgracias nunca vienen solas) el autobús. Pero de algo le van a servir esos cursos de yoga y relajación que por recomendación de su "ex" (Oye, que ha quedado buen rollito entre ellos...) ha estado haciendo en los últimos meses.
Respira profundamente, y, con ese movimiento tan suyo, se aparta el mechón que le cae sobre los ojos:
-Pensamiento positivo, pensamiento positivo...
Ya mas calmada decide dirigirse sin prisas a la parada y ...!a disfrutar de los que venga!.
Después de unos metros calle abajo llega por fin , sin poder evitar un gesto de fastidio al observar la cola de madrugadores que ya están plantados, petrificados, esperando...; pacientemente ocupa su lugar ! al lado de ese muchacho moreno, alto, musculoso, que además huele tan bien!....
-Esto ya es otra cosa (piensa) mientras mantiene baja la mirada. Poco a poco la sube y se cruza con la de él:
-(Esos ojos verdes era lo que le faltaba, ¡pero si está completo!)
En su interior se remueven sensaciones que ya ni recordaba, esas cosquillas en el estómago, ese delicioso latir, ese...
Vuelve a entornar los párpados: Espero que no me haya sonrojado, es lo que me faltaba a mi edad, que se me suba el pavo. Y es que Lucia ya no es una jovencita, tampoco es que sea una mujer mayor, pero está en esa edad límite y previa a la invisibilidad para el sexo masculino.
Para cuando se acerca a Lucía a él también le vuelan mariposas en el estómago y no puede apartar sus ojos de esos pozos negros, profundos que le devuelven la mirada tan dulce...
M.P. Civantos 06/08/2010
Entrevista en TeleCeuta
Javier Carrasco 04/08/2010
Fito & Fitipaldis: Que necesario es el Rock & Roll
Mañana despertaré
y empezaré de cero
Hay tantas cosas que quiero hacer
que antes me daban miedo
Y aunque me pierda antes de salir
mirando el lado bueno
tengo el defecto de sonreír
sólo por no estar muerto
Y en un segundo ya decidí
lo que me queda de vida
Es igual, y es igual...
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
Y el cielo es un callejón
tan alto como estrecho
Quizás sólo una canción
que recogí del suelo
Sólo si canto con poca voz
me escucharás por dentro
Que necesario es el rock´n´roll
que prescindible el cuero
Y en un segundo ya decidí
lo que me queda de vida
Es igual, y es igual...
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahi
Solo
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
Solo
y empezaré de cero
Hay tantas cosas que quiero hacer
que antes me daban miedo
Y aunque me pierda antes de salir
mirando el lado bueno
tengo el defecto de sonreír
sólo por no estar muerto
Y en un segundo ya decidí
lo que me queda de vida
Es igual, y es igual...
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
Y el cielo es un callejón
tan alto como estrecho
Quizás sólo una canción
que recogí del suelo
Sólo si canto con poca voz
me escucharás por dentro
Que necesario es el rock´n´roll
que prescindible el cuero
Y en un segundo ya decidí
lo que me queda de vida
Es igual, y es igual...
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahi
Solo
No hay más razón
que un corazón
siempre loco por vivir
voy jugando mi baraja
y nunca sé la carta que me va a salir
Tú eres todo lo que tengo
y aunque a veces muero rock´n´roll por ti
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
o por suerte o por desgracia cuando me haces falta siempre estás ahí
Solo
Javier Carrasco 03/08/2010
¡Larga vida al Rock & Roll!
La mítica banda "paranoica" ESCAPE. Finales de los 70's. De izquierda a derecha: Damián (batería), Luismi (Vocal y guitarra rítmica) Javier (guitarra solista) y Aquiles (bajo). En un ensayo de garage.
DRUIDAS. La primera banda de música celta de Granada. En la foto, en directo tras un mitin en Lucena, Córdoba, mayo de 1987. De izquierda a derecha, Ghetu (flauta travesera), Paco Checa (Vocal y guitarra), Javier (guitarra y percursión) y José Rodríguez "Chirrín" (violín), aún en activo y lider de la banda celta granadina SUPERVIVIENTES.
Javier Carrasco 02/08/2010
La peor cena de mi vida
Nunca viví una cena tan terrible como la de aquella tarde de julio de 1981, en Inglaterra. Por aquel entonces, yo tenía diecisiete años y me alojaba en una modesta casita de dos plantas de un barrio humilde no muy alejado de Londres, en el condado de Surrey, propiedad de los Kellington, una joven familia que a pesar de gozar de tan sonoro apellido, hospedaba a estudiantes extranjeros por pura y dura necesidad. Ralph Kellington era un gigantón treintañero con aspecto de leñador que se deslomaba de lunes a viernes en alguna empresa de Wimbledon hasta las seis de la tarde, hora en la que se cenaba en casa por muy antinatural y herético que aquel horario me pareciera, acostumbrado a degustar por la tarde un Cola Cao calentito y un bocadillo como Dios manda. Nada más llegar, Ralph pedía su cena (que le era servida en una bandeja oval del tamaño de un ovni) y administraba justicia a ritmo de bofetada entre sus dos hijos varones de los que hablaré más adelante, concediendo una amnistía ilimitada a su niña pequeña, de apenas dos años, que al menos ese verano gozaba de patente de corso con su padre. Su esposa, Susan, pertenecía a esa clase de mujeres que te hacen replantearte tu orientación sexual a simple vista: huesuda como un espectro coronado por una melena lacia, rubia, pobre y sucia; un eterno cigarrillo en la comisura de los casi inexistentes labios mal pintados; la misma voz estridente de la madre de Brian en la película de los Monty Python y dos pellejos en lugar de pechos que, libres de un más que necesario sujetador, apuntaban hacia el suelo como si señalaran la bajada a los infiernos.
El matrimonio tenía tres hijos, que en 1981 contaban con nueve, siete y dos años. El mayor, Jack, era el que mejor me caía de toda la familia: un chaval simpático y educado, de brillantes ojos azules y un porte que recordaba a Peter O’Toole antes de que éste decidiera que beber agua era una pérdida de tiempo. Ahora que lo pienso, después de la famosa película de Tim Burton, el pobre Jack habrá tenido que soportar más de una broma por llamarse Jack Kellington. Una pesadilla antes, durante y después de la Navidad.
A Jack le seguía un imbécil de siete años, pelo rizado y nariz de payaso llamado Greg, que para colmo de males nació medio sordo, por lo cual hablaba medio raro, lo que le hacía parecer medio tonto, y como medio tonto que era, era consciente de que lo parecía, lo que le infundía una mala leche fuera de lo común. Sólo oírle hablar provocaba un irrefrenable deseo de estrangularlo. Si Greg hubiera pertenecido a una de esas etnias que sacrifican anualmente a un niño para aplacar las iras de los dioses, tened por seguro que la tribu habría nominado a ese pequeño cabrón por unanimidad.
Por último estaba la pequeña y linda Rachel, una sonriente cría de dos años, poseedora de esa melenita rubia y lacia que hace que millones de niñas anglosajonas parezcan clones. El único defecto que tenía aquella criaturita era que, al igual que el caracol carga con su casa allá donde quiera que vaya, Rachel arrastraba eternamente consigo ese célebre orinal de plástico cuyo mascarón de proa representa a un hierático pato con ictericia. Debido a aquel nimio detalle yo, que por suerte o por desgracia poseo el olfato de un pointer, sabía exactamente dónde se encontraba Rachel en cada momento sólo por el olor.
La casa, a pesar de tener dos plantas y dos jardines, era humilde, estaba mal amueblada y exudaba pobreza por los cuatro costados. Obviamente, el presupuesto para el rancho era también bastante limitado, a pesar de que la única comida realmente cocinada era la cena. Por fortuna el lunch, embalado en una bolsa de papel que yo abría como si se tratase de la mismísima caja de Pandora, se componía de cosas más o menos comestibles: un huevo duro sin sal que solía acabar en la cabeza de alguno de mis compañeros del colegio al que asistía por las mañanas, una manzana del tamaño de una ciruela, y un sándwich que deglutía como si fuera ciego, ya que nunca fui capaz de identificar la mezcla tan rara de alimentos que mantenía adheridas las dos rebanadas de pan de molde. De todas formas, a pesar de que Susan no me obsequiara con delicatessens, el lunch era pasable.
La cena era mucho peor: si sumamos la mala sombra de la gastronomía británica con el poco presupuesto doméstico y añadimos a ello la poca habilidad de Susan en el arte culinario, obtenemos una bazofia digna de una cárcel medieval de tercera. Mi primer cara a cara con el menú de Susan y la sala de los horrores que era su cocina fue a los cinco minutos de llegar de España, siete de la tarde hora local, equipaje en mano y muerto de hambre y sed. La cocina de los Kellington era diferente a todo lo que yo había visto hasta ahora: no sé si usaban gas butano o queroseno puro como combustible de fogones, porque las llamaradas que surgían de la encimera me hacían retroceder como si me rociaran con un lanzallamas; un pequeño horno de sobremesa era usado día tras día para carbonizar literalmente unas lonchas de beicon que se retorcían dolorosamente entonando un crepitante y desgarrador grito mientras su grasa caía en la base del aparato, que jamás fue limpiado; un segundo horno, éste más grande y con pinta de crematorio, permanecía cerrado a cal y canto, reservado quizá para tiempos mejores que yo nunca —gracias a Dios— disfruté. Lo primero que me preguntó Susan fue si tenía sed, y cuando le respondí afirmativamente, me señaló una garrafa llena de un líquido naranja neón que confundí —incauto de mí— con zumo de naranja. La muy canalla, haciendo gala de la maldad que había transmitido genéticamente a su hijo Greg, dejó que me sirviera un vaso de aquel brebaje, que tragué con avidez como si fuera agua.
Cuando dejé el vaso sobre la mesa de la cocina pensé que iba a desmayarme. Susan, en cambio, se revolcaba de risa, emitiendo estridentes carcajadas coreadas por las de sus dos hijos mayores, que brincaban a mi alrededor ejecutando la danza de la muerte. Lo que acababa de meterme entre pecho y espalda era un concentrado de naranja cuyas instrucciones indicaban que debía ser disuelto en una proporción de diez a uno en agua, y ahí estaba yo, al borde del síncope, tras ingerir una sobredosis de vitamina C que habría bastado para erradicar el escorbuto de la tripulación de un barco pirata. Mientras me reponía de aquello, divisé sobre la mesa un cuenco que contenía trozos no identificados de algo que no supe si era carne desmenuzada o recuerdos macabros de Hiroshima. Lo primero que pensé fue: «¡Dios, vaya mierda van a darle al gato!». Lo segundo que pensé cuando Susan me lo puso por delante es que se trataba de una broma más.
Pues no, queridos amigos: no se trataba de una broma.
Aunque aquella tarde me zafé del cuenco de la muerte mediante una excusa peregrina, día tras día tuve que lidiar con las cenas de Susan, que para colmo, se perpetraban en familia. Ralph presidía la mesa, yo me sentaba a su izquierda, a mi lado la pequeña Rachel sobre su omnipresente orinal de pato; el asiento frente a mí era ocupado usualmente por Jack; a su derecha, Greg el Sacrificable quejándose eternamente por todo, y en la presidencia opuesta a la de Ralph, Susan, que una vez servida la bazofia del día la contemplaba como si ésta fuera la obra maestra definitiva de la nouvelle cuisine, sin cesar de interrogarme con la mayor de las insistencias si la cena era de mi agrado. Nunca mentí más que en los dos meses que soporté ese martirio.
Susan era una pésima cocinera, pero no tenía un pelo de tonta, así que a pesar de mis mentiras piadosas, sospechaba que yo no era precisamente el presidente de su club de fans. Recuerdo aquella tarde en la que me retrasé a causa de una actividad escolar y Susan tuvo a bien condenarme a una sopa de letras. Mientras formaba en mi plato todas las palabrotas del español a excepción de una, imposible de escribir al no encontrar una mísera eñe, Susan se sentó a mi lado y me hizo una proposición que en aquel momento me pareció imposible de rechazar: me preguntó cuál era mi comida favorita.
No os miento si os aseguro que en ese preciso instante vi gravitar sobre la cabeza de Susan, a modo de corona de santo, una dorada, jugosa y resplandeciente tortilla de patatas. Cuando silabeé “tortilla de patatas”, ella se quedó con cara de haba, sin tener ni idea a qué demonios me refería. Al final, tirando de diccionario, ambos descubrimos que tortilla española se dice en inglés spanish omelette. Pues vaya por Dios. Aquella noche, mis deseos fueron órdenes para Susan, que me prometió que iba a pedirle un libro de recetas españolas a una amiga de Carshalton y que en tres o cuatro días tendría mi tortilla. Yo no terminaba de creérmelo: tenía que prepararme física y mentalmente para ello, no fuera a darme un paro cardiaco ante tan delicioso manjar. A partir del día siguiente comenzó una cuenta atrás que fue seguida con entusiasmo por toda la familia: cuatro días para la “toertisha”, como ellos la llamaban… tres días, dos días, un día… y llegó el Día T de toertisha, damas y caballeros.
Por la mañana ni probé el lunch: quería estar dolorosamente hambriento para honrar la maravillosa tortilla de patatas que me había prometido Susan, a la que ahora veía con otros ojos. ¡Qué simpática era, la canijilla! ¿Y Ralph? ¿Que zumbaba a los niños por cualquier cosa? ¡Anda ya! ¿Cómo podemos llamar pegar a administrar leves y necesarios correctivos físicos? ¡Y qué graciosa la niña, cagándose como un adorable mirlo rubio por toda la casa! ¡Y Jack, qué encanto de chaval! ¿Y Greg? ¿Qué me decís de Greg? A Greg ahora le deseaba una muerte rápida en lugar de una lenta agonía. Definitivamente, mi visión de los Kellington y de su acogedora mansión había dado un giro de ciento ochenta grados.
Y llegué a casa a las seis menos cinco de la tarde. Toda la familia se encontraba ya sentada a la mesa, que Susan había adornado con un candelabro cargado con unas velas kitsch que habrían vuelto loco a Paco Clavel, apagadas, por supuesto, para que el imbécil de Greg no las tirara provocando un incendio capaz de devastar un condado que había logrado sobrevivir a los bombardeos de la Luftwaffe. Tanto Ralph como los niños esperaban a que Susan, que había cerrado la cocina a cal y canto para crear un clima de misterio y expectación, hiciera su entrada en el salón portando la exótica exquisitez. Todos reclamaban un adelanto sobre lo que se iban a encontrar, y yo, con mi limitado vocabulario de inglés, me quedaba sin palabras exaltando con los ojos en blanco el portento que se avecinaba. Por fin, la puerta de la cocina se abrió dando paso a una exultante Susan sosteniendo una bandeja cargada de platos que contenían algo que, a bote pronto, confundí con centollos puestos boca abajo. Cual tahúr repartiendo cartas, Susan plantó delante de cada uno de nosotros (a excepción de Rachel, que esperaba su papilla montada en su pato receptor de residuos orgánicos) una de aquellas cosas. La cara de Ralph adoptó una expresión similar a la de un gigante de la Isla de Pascua cuando su esposa, con una orgullosa sonrisa rematada por uno de sus perennes cigarrillos, anunció sin anestesia que aquellos fibromas extrauterinos eran las toertishas.
¡No! ¡Eso no podía ser mi tortilla de patatas! Lo que había frente a mí era una especie de disco informe de unos veinte centímetros de diámetro por tres de ancho, cubierto de una pelambrera que recordaba el vello púbico de una sueca electrocutada en la bañera, de color tan indescriptible como el vino que vende Asunción, que habría sido idóneo para acompañar dicho plato. Ralph me dedicó una mirada de odio: «Colega, esto te lo debo a ti. Como no me guste te voy a arrancar los huevos y con ellos sí que me haré una tortilla». Con pulso tembloroso, efectué una incisión en la masa peluda, y aunque nunca he ejercido la cirugía, tuve la sensación de estar realizándole la autopsia a un ahogado. Frente a mí, a mi izquierda, un nuevo drama cobraba vida: Greg comenzaba a hacer pucheros tras introducir un trozo de aquella deleznable plasta en su boca.
—Stop that noise!(deja de hacer ruido) —amenazó Ralph a su hijo, más encabronado por lo que le aguardaba en su plato que por los (esta vez comprensibles) sollozos de su retoño.
Puede que en aquel momento de tensión, Ralph considerara la frase de su hijo como un insulto de relevancia internacional, así que apoyándose en la mesa, propinó una sonora bofetada a Greg que tuvo un efecto más grave que de costumbre: el niño, formando con sus labios un cuadrado tan perfecto que habría podido albergar sin problemas un cubo de Rubik, adoptó un espeluznante color morado y se quedó tan petrificado como un horripilante cromo en tres dimensiones. La escena debió parecerle extremadamente divertida a Jack, que estalló en carcajadas mientras que Ralph y Susan intentaban por todos los medios que Greg gritara, respirara, parpadeara o tuviera alguna reacción humana distinta a morirse.
Arrastrada por lo que iba a acabar siendo una crisis nerviosa en toda regla, Susan abofeteó por segunda vez a su cianótico hijo, obteniendo esta vez un resultado sin precedentes: el niño se licuó. De los ojos brotó un mar de lágrimas; de su boca cascadas de babas; de sus poros olas de sudor; una creciente mancha en el pantalón reveló que se estaba meando, y dos pompas de mocos similares a globos de chicle se hincharon en sus fosas nasales, lo que empeoró el ataque de risa de Jack. Estas carcajadas terminaron por sacar de quicio a su padre, que decidió trocarlas en llanto para armonizar la cacofonía desencadenada por el ahora aullante Greg. Jack, con la marca de la mano de su padre en la mejilla, rompió también a berrear, desconsolado. Rachel, solidaria, se unió a la llorera de sus hermanos, y Ralph, con rostro alarmantemente desencajado, nos instó a todos a seguir comiendo la tortilla de la discordia.
Absolutamente acongojado, procedí a deglutir un trozo en apnea. El sabor era simplemente indescriptible de lo abominable, y la textura, escalofriante: pelos de huevo rebozado se mezclaban con superficies de arenoso pellejo y trozos de algo parecido a patata se aplastaban a cada mordisco liberando un icor viscoso. Aquella cena se transformó en una liturgia de silencio, en un sollozante ritual en el que nos comimos mi ilusión encarnada en vil comistrajo. Cuando por fin me quedé a solas con Susan en el comedor, una vez que cada mochuelo voló a su olivo, ella se excusó por la escenita y me pidió mi opinión acerca de su tortilla. No sólo me faltó valor para ser sincero con ella, sino que deshonré a mi madre afirmando que la tortilla que acababa de comer era mejor que la suya. Ella volvió a disculparse en nombre de su familia, alegando que el paladar inglés es diferente al español, y que no me ofendiera si tanto ella como los suyos pensaban que la tortilla de patatas era un plato de dudoso gusto. Tampoco tuve fuerzas para rebatirle aquello. Fue entonces cuando me detalló cómo había cocinado la tortilla:
Susan, que casi sufrió un infarto al ver el precio del aceite de oliva en el supermercado, decidió realizar unos cambios de su cosecha en la receta: en lugar de freír las patatas, las hirvió —con cáscara, como suele hacerse en Inglaterra—, cortándolas posteriormente en trozos y rebozándolas en mantequilla y huevo (de ahí surgió la pelambrera que cubría la masa). ¡Por supuesto, nada de sal! Tras facilitarme detalles adicionales sobre la elaboración de la tortilla, inventé una excusa, fingí dar una vuelta por el barrio y me metí los dedos hasta la campanilla debajo de un puente ferroviario que había a unos cien metros de la casa. Siempre consideré aquel acto como un exorcismo gastronómico. Aquella fue, definitivamente, la peor cena de mi vida, tanto por el menú servido como por la tensión que lo rodeó.
Mes y medio después, cuando regresé a casa, mi madre me preguntó qué me apetecía cenar. Sin poder evitarlo, me acordé del engendro de Susan y sentí miedo. Mucho miedo. Pero de pequeño me enseñaron que el miedo hay que vencerlo, así que, por segunda vez ese verano, pedí una tortilla de patatas.
Aquella noche degusté la tortilla de patatas de mi madre con bocados lentos. Una deliciosa tortilla de un huevo, poco hecha, con las patatas y la cebolla en su punto… y desde esa noche decidí que los traumas no existen. Al menos para mí.
Alberto Martinez Caliani ("Paranoico genuino") 02/08/2010
La visita médica
El calor es asfixiante en la casa a pesar del ventilador que no para de girar y girar, removiendo el aire viciado, espeso...
En el sofá rojo se distingue un cuerpo desmadejado, tendido, casi inerte, solo el sonido del teléfono lo anima y parece devolverlo a la vida:
-¿Diga?, si soy yo. De acuerdo, ¿puede repetirme la dirección?,. si, c/ Transilvania , nº 13, entresuelo. A las 9, si, allí estaré. Adiós.
Con un gran esfuerzo se despereza y se incorpora. Todos sus movimientos son lentos, le cuesta moverse con este calor, 37º y no parece que vaya a refrescar.
Aníbal, con el torso desnudo y sudoroso se dirige a la ventana, la abre esperando la entrada de aire fresco, de aire, de un soplo al menos...
Pero nada, el ambiente se puede cortar, así que opta por volver a cerrarla y hacer caso de los consejos de su madre: "Con el calor es mejor tenerlo todo cerrado y permanecer en penumbra". Se lo recordaba ayer mismo, cuando, como cada noche desde que se ha ido a vivir solo, lo llamó para preguntarle como le ha ido día, y desearle buenas noches antes de despedirse de él.
Anibal mantiene un vínculo especial con su madre, pero necesita distancia, independencia, adueñarse de su vida. Y la ocasión se ha presentado precisamente este verano cuando al terminar la universidad, buscó trabajo y contestó a aquel anuncio del periódico:
"Se necesitan chicos para acompañar a personas mayores en sus desplazamientos. Imprescindible carnet de conducir."
No le pareció tan mal el sueldo ni el horario, así que aceptó y con su nuevo contrato, la maleta y las recomendaciones maternas, se instaló en el estudio que ahora ocupa.
Aún tiene tiempo hasta las 9h. de tomar una ducha, antes de pasar a recoger a Doña Lola, la señora que le han asignado en la Agencia.
Lola es mayor, de unos 80 años, aunque ella dice que tiene 74. A pesar de su edad sigue siendo coqueta y guarda trazas de lo que debió ser una hermosa mujer. El pelo es blanco, recogido en ese moño que le favorece desde siempre, su estatura es mediana y unos ojillos alegres que el paso de la vida no ha conseguido apagar.
Para cuando llega Aníbal ya estará arreglada, esperándolo y sonriente. Para Lola las salidas representan un aliciente en sus monótonos días de soledad, y para Aníbal un acercamiento a otras épocas, a historias del pueblo, cogidos del brazo mientras pasean despacito por el parque, mientras se sientan en una terraza a tomar un "bitter kas", mientras la acompaña hasta el bingo...
En todos esos trayectos Lola se va hablando de su pasado de una forma que enreda a Aníbal y lo va introduciendo en su mundo, casi haciéndolo formar parte de él. Sabe contar historias esta Lola.
Con estos pensamientos llega a recogerla a la hora estipulada y no puede evitar sobresaltarse al verla aparecer en el umbral de la puerta:
- Doña Lola, ¿Como está? ¿Se encuentra bien?. La noto cansada, y esas ojeras... ¿No ha descansado bien?
Ella trata de sonreirle, pero le cuesta, desde el miércoles no anda muy bien . _ Será el calor, se justifica, ya sabes que yo tengo la tensión muy baja
- Si, eso debe ser, este calor
Pero Aníbal intuye que no es eso, o al menos no solo eso.
Le pregunta si ha ido al médico para comentarle la situación, y ella le contesta que sí, que precisamente lleva visitándolo desde el miércoles pasado, cuando empezó a sentirse peor.
Bueno, no se preocupe, vamos al paseito y ya me va contando...
Esta vez el paseito es en coche y Lola no se muestra muy habladora.
Como ya ha anochecido dan mas vueltas de lo habitual hasta encontrar la dirección, pero al fin logra aparcar cerca de la cínica.
El lugar es rarito, casi lúgubre, con esa decoración abigarrada, las ventanas ocultas tras pesadas cortinas, poca iluminación...
-¡Caramba con la clínica doña Lola!
-¿Es especial verdad?, a mí también me sorprendió la primera vez que vine. Después te acostumbras y ahora casi la añoro cuando salgo.
-Doña Lola, que cosas tiene.
La chica de recepción es agradable y saluda a Lola como a una conocida, pero tiene algo en la mirada... ¿Serán esas ojeras? ¿o es acaso su sonrisa casi siniestra?
Bueno me estoy emparanoyando, piensa, ésta es que no ha pegado ojo de las marchas que lleva en su cuerpo.
-Les estamos esperando, pasen a la consulta. Por favor síganme.
Les conduce por un pasillo que a Aníbal le resulta interminable. Este ambiente está calando en su ánimo de una forma irracional.
-Dr. ya están aquí
La consulta es aún peor de lo que ya se estaba imaginando. Cortinas en todas las ventanas, poca luz, librerías repletas cubriendo las paredes y presidiendo la estancia una mesa oscura, grande, con un enorme sillón granate en el que casi se pierde el cuerpo nervioso, enjuto del doctor.
-Buenas noches , querida amiga. Llega puntual.
Las sílabas las arrastra y suenan silbantes, como una serpiente...
Veo que viene acompañada en esta ocasión.
Si, es un chico agradable, pero sólo viene precisamente a acompañarme. El no participa en la terapia.
Bien, quizás en otra ocasión. En ese caso pasemos a la salita mientras nuestro joven amigo nos espera aquí.
Aníbal no puede salir de su asombro ¿Pero que está ocurriendo? Tiene la sensación de estar flotando , de no ser real lo que le rodea.
Su pensamiento vaga por la habitación, capta los susurros que se escapan de la salita contigua y que le recuerdan a una antigua letanía. Su congoja va en aumento y para cuando ya está con el pulso acelerado y el sudor frío empieza a deslizarse por su espalda, se abre la puerta de la salita y una pálida Lola sale de ella ayudada por un sujeto que desde luego se parece bastante al doctor.
Aníbal quiere salir de allí cuanto antes y con Lola casi en volandas se despiden y van hacia la puerta.
Ya en la calle una bocanada de aire que a él se le antoja fresco, le devuelve cierta calma.
Mira a ambos lados de la calle y sus ojos se clavan en la placa de la Clínica : Clínica del Dr. Akulah.
¡No puede ser posible!
M.P. Civantos 01/08/2010
Video: Cala de San Pedro, Almería